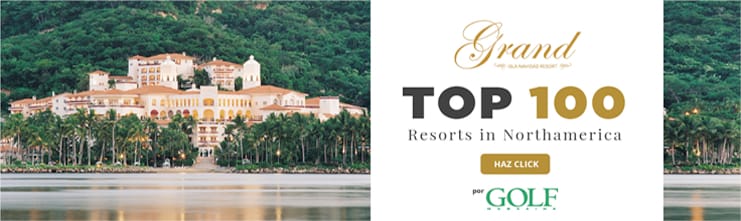Por Edith Roque Huerta
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, SNI Nivel 1
La Constitución mexicana establece en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Este mandato no es decorativo: está respaldado por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan al Estado a garantizar el acceso universal a servicios de salud, medicamentos esenciales y un nivel de vida adecuado.
Sin embargo, en la práctica, este derecho se convierte en una promesa incumplida. En México, millones de personas enfrentan todos los días el desabasto de medicamentos, la precariedad hospitalaria y la saturación de servicios. No se trata de fallas administrativas aisladas, sino de un fenómeno más profundo: violencia estructural.
Como lo explicó Johan Galtung, no es violencia visible, sino aquella que se ejerce de forma indirecta, a través de sistemas sociales e institucionales que impiden a las personas satisfacer sus necesidades básicas. En el caso mexicano, la violencia estructural en el sistema de salud se manifiesta en la espera de meses para una cirugía, en el viaje de horas que deben realizar comunidades rurales para recibir atención médica, o en la falta de medicamentos para enfermedades crónicas. Son muertes silenciosas y cotidianas, que no siempre aparecen en los titulares, pero que pesan sobre la vida de millones.
El desabasto como violencia normalizada
El desabasto de medicamentos es una de las caras más visibles de esta violencia estructural. De acuerdo con datos de colectivos como Cero Desabasto, en 2021 se dejaron de surtir más de 7.5 millones de recetas en instituciones públicas. Para 2024, el IMSS reportó un faltante de 11.5 millones de piezas de medicamentos.
Las causas son múltiples:
- Una deuda acumulada con farmacéuticas que ronda los 40,000 millones de pesos, lo que provoca retrasos en entregas y litigios.
- Compras centralizadas ineficientes, que solo logran cubrir alrededor del 60 % de las piezas solicitadas.
- Incumplimientos contractuales de empresas proveedoras internacionales.
- Problemas de logística y distribución, que afectan sobre todo a zonas alejadas.
Cada cifra esconde una historia no contada: niños con cáncer sin quimioterapia, adultos mayores sin insulina, pacientes crónicos que deben suspender tratamientos vitales. No se trata de burocracia: se trata de vidas truncadas, de personas que pierden la esperanza frente a un Estado que no cumple sus compromisos más básicos.
El país cuenta con alrededor de 4,466 hospitales, de los cuales apenas un tercio son públicos. La cifra resulta insuficiente para una población de más de 126 millones. México tiene apenas 1 cama hospitalaria por cada 1,000 habitantes, muy por debajo del promedio de la OCDE (4.3).
El gobierno federal ha anunciado la construcción de 31 hospitales y 12 clínicas en 2025, pero el problema no es solo de edificios, sino de recursos humanos, insumos y gestión. Sin médicos, enfermeras y medicamentos, un hospital nuevo se convierte en un “elefante blanco”.
Los tiempos de espera también reflejan esta insuficiencia:
- Una cita de medicina general puede tardar de 1 a 4 semanas.
- Una de especialidad, entre 4 y 12 semanas.
- Una cirugía electiva, hasta 15 semanas.
Mientras tanto, la atención promedio dura apenas 10 a 20 minutos, insuficiente para un diagnóstico adecuado.
Esta precariedad no es azarosa: es un efecto acumulado de décadas de subinversión en salud pública, que se ha mantenido en niveles cercanos al 2.8 % del PIB, muy lejos del promedio latinoamericano (6 %) y aún más de la recomendación de la OMS (9 %).
Discriminación estructural
El acceso a la salud en México no es igual para todos. Aunque la Constitución establece que el derecho es universal, en la práctica se traduce en exclusiones sistemáticas que especialistas denominan discriminación estructural. No se trata de actos abiertos de segregación, sino de condiciones sociales, geográficas y económicas que impiden a ciertos grupos ejercer plenamente sus derechos.
En comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas o la Sierra Tarahumara, los traslados a un hospital pueden tomar entre 4 y 8 horas, muchas veces en caminos de terracería y sin transporte público regular. En Jalisco ocurre una realidad similar: mientras que en la Zona Metropolitana de Guadalajara una persona puede llegar a un hospital de alta especialidad en menos de una hora, en regiones como la Sierra Wixárika o el Norte del estado los traslados a un hospital resolutivo pueden extenderse entre 3 y 6 horas, e incluso superar las 8 horas en temporada de lluvias por deslaves o caminos interrumpidos. Esa distancia no es neutra: puede significar la diferencia entre una cirugía exitosa y una muerte evitable por apendicitis, hemorragia obstétrica o trauma grave.

En varios municipios del país, incluidos los rurales de Jalisco, no hay médicos de tiempo completo. El acceso a medicamentos depende de brigadas que llegan de manera intermitente o de la buena voluntad de organizaciones civiles. En esas condiciones, acudir al médico no es un derecho garantizado, sino un sacrificio que implica tiempo, dinero y, en ocasiones, la vida misma.
La pobreza agrava aún más esta exclusión. El INEGI ha documentado que los hogares más pobres destinan hasta 38 % de su ingreso a sobornos, traslados o gastos imprevistos para acceder a trámites o servicios básicos, mientras que los hogares de mayores ingresos solo un 10 %. En materia de salud, esto significa que un paciente con recursos puede acudir a un hospital privado y obtener atención inmediata, mientras que otro en condiciones de pobreza debe esperar meses o conformarse con una atención incompleta.
La discriminación estructural también tiene un rostro de género. Las mujeres en comunidades rurales enfrentan barreras adicionales: falta de clínicas con personal ginecológico, ausencia de programas de salud sexual y reproductiva, y mortalidad materna aún elevada en regiones indígenas. En Chiapas, por ejemplo, la mortalidad materna es más del doble del promedio nacional, y en municipios alejados de Jalisco las emergencias obstétricas encuentran un obstáculo añadido en la ausencia de ambulancias o caminos transitables.
Entre discursos y realidades
El gobierno federal ha impulsado programas como IMSS-Bienestar, que busca cubrir a la población sin seguridad social; las megalicitaciones de medicamentos, que supuestamente han adjudicado el 73 % de lo requerido; y las Rutas de la Salud, diseñadas para mejorar la distribución en comunidades alejadas. En el papel, estas iniciativas representan un esfuerzo por garantizar la universalidad del derecho a la salud. En la práctica, sin embargo, su impacto real ha sido limitado y desigual.
El problema de fondo es que la política pública mexicana se ha concentrado en discursos y anuncios, mientras la brecha entre las promesas y la vida cotidiana de los ciudadanos permanece intacta. Esta distancia genera un efecto corrosivo: erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y normaliza la idea de que los programas sociales sirven más para propaganda que para transformar realidades.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el Estado mexicano tiene la obligación inmediata de garantizar acceso no discriminatorio a la atención médica, y la obligación progresiva de ampliar infraestructura y cobertura. El incumplimiento no es solo una falla administrativa: es una violación a derechos humanos.
De la promesa a la garantía
El derecho a la salud en México no fracasa por falta de normas, sino por la distancia entre el papel y la práctica. La violencia estructural en el sistema de salud se expresa en hospitales insuficientes, desabasto de medicamentos, tiempos de espera excesivos y discriminación territorial.
Garantizar la salud como derecho humano exige un cambio de paradigma:
- Transparencia total en compras y distribución.
- Pago puntual a proveedores y eliminación de deudas.
- Fortalecimiento de cadenas logísticas con tecnología y trazabilidad.
- Participación ciudadana vinculante en comités de vigilancia.
- Protección real a denunciantes de corrupción en el sector salud.
- Políticas con enfoque territorial, que prioricen comunidades rurales e indígenas.
Como recordaba Luigi Ferrajoli, “la democracia se degrada cuando los derechos se vuelven promesas incumplidas”. El derecho a la salud en México no puede seguir siendo un discurso ni un decreto en papel. Debe convertirse en una garantía viva de dignidad humana, accesible en cada comunidad, en cada clínica y en cada farmacia.
Mientras un niño siga perdiendo su tratamiento oncológico, o una mujer indígena tenga que caminar horas para recibir atención, seguiremos frente a un sistema que reproduce violencia estructural, y la tarea de la política no es administrar la carencia, sino erradicar la exclusión y garantizar derechos.