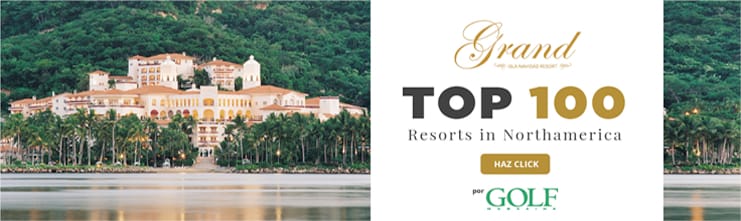Por Carlos Lara González
@reprocultura
La gestión cultural está lejos de ser una profesión seria, considerable en el terreno de las políticas y la administración públicas; una profesión viable o ya por lo menos socialmente útil. No ha sido capaz de desarrollar campos de estudio encaminados a incidir en la política y garantizar, mediante este ejercicio, el derecho a la cultura. Estancan y reducen el presupuesto, centralizan acciones y programas, desaparecen órganos de apoyo al arte y la cultura y el sector no hace más que repetir los algoritmos verbales institucionales, en particular ese de la cultura como palanca del desarrollo y ahora también el del bien público.
Cuando en el sector cultural se habla de cultura, comienza una suerte de la hora del aficionado. Un ejercicio catártico en el que todos hablan, opinan, disertan, exponen, explican y conferencian generalmente sin más propósito que alimentar el diletantismo. Bueno, por lo menos habremos de reconocer que el ejercicio tiene beneficios terapéuticos para los gestores, agentes, activistas, canapeseros y mesarredonderos que participan en foros, consultas, encuentros y plataformas.
Cuando en el sector se habla de arte, los gestores y agentes culturales se desgañitan intentando convencer a los de siempre sobre las bondades terapéuticas, mentales y sociales de este ámbito en la vida de las personas y de la sociedad. Lo repiten cada tres y seis años, y comienza así a girar una narrativa en círculos concéntricos sobre un carrusel en el que viaja el funcionariado cultural, los agentes políticos y administrativos, los familiares cercanos y los colegas del sector.
Ejemplo. Desde hace más de cuarenta años nos han hablado del potencial de las industrias culturales, pero no vemos más que estadísticas, cifras, números, discursos y narrativas circulares. No hay políticas públicas exitosas en este campo, conectadas al desarrollo del sector ni de la sociedad. Lo que hay es un desarrollo de empresas culturales, empleos determinados en las áreas de lo audiovisual, diseño etc. Un embrionario desarrollo de economía creativa local. Industria sigue siendo una categoría demasiado pretenciosa que no existe ni derrama su “poderío económico” en el sector y en la sociedad.

Cuando en el sector se habla de patrimonio cultural, turismo cultural o financiación del arte y la cultura, ocurre tres cuartos de lo mismo. Todo acaba en disertaciones de círculos concéntricos de la mano de los números, estadísticas y gráficos de organismos internacionales.
Datos a los que se aferran quienes se dedican a dar clases o dirigen alguna institución, porque eso es lo único que da cierta pertinencia a lo que hacen.
Hace un par de semanas, mi colega Carlos Villaseñor me compartió un libro de reciente publicación intitulado “La cultura como bien público. Navegar su rol en los debates de política pública”. Editado por la International Federation of Arts Council and Culture Agencies, en efecto, lo que hace esta publicación es navegar en medio de un debate interminable de enfoques que hilvanan desde su definición en términos económicos y sociales, hasta las narrativas culturales más obvias, que en lugar de precisar y romper el círculo diletante del análisis y apuntar hacia una agenda política, amplía la categoría e implicaciones en un mar de disciplinas que dejan fuera la principal de ellas: la jurídica.
Los temas versan sobre la cultura como bien social irreductible, el patrimonio cultural y los museos como bienes públicos, el paradigma del bien público desde una diversidad dinámica, las prácticas participativas en la narrativa de la cultura como bien público y la dimensión social del bien común. Se echa en falta un análisis jurídico a fondo sobre los bienes públicos; entre otras cosas, porque es ahí donde se materializan.
Es en el ámbito jurídico donde toman forma y se pueden ligar los bienes y servicios artísticos y culturales a otras categorías igualmente políticas y gubernamentales como la del Interés Económico General. Por ejemplo, es necesario abordar el bien público desde la narrativa administrativa, jurídica, legal y política para entender y hacer valer este bien en su real contexto como ejercicio de participación y garantía de acceso. En el ámbito jurídico no hay diletancia, hay plazos. La ley se cumple o se hace cumplir. Pero claro, esto comporta agentes culturales que se hagan cargo.
Hace casi una década que el G-20 ha venido llamando a impulsar la cultura en las agendas políticas. En medio de la pandemia estableció, por primera vez en su historia, que la cultura debía estar en el centro de las decisiones políticas de los estados. Pues bien, no hemos sido capaces de exigir la implementación de esta medida. En medio de la pandemia otro organismo, la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado a los gobiernos del mundo para adoptar el arte y la cultura como parte integral de los servicios de salud. Esto, después de un profundo estudio en el que comprobó sus beneficios en algunos padecimientos.
Tampoco hemos sido capaces de exigir esta medida. Hace un par de años, en el marco de la Cumbre Mundial de Cultura (Mondiacult), se adoptó el compromiso de planear la cultura como un bien público (global), cometiendo el craso error de confundir o dar por válido el término “global” como sinónimo de “mundial”. Aquí, ni siquiera la Unesco ha sido capaz de establecer la diferencia. Insisto, todo queda en discusiones y narrativas de círculos concéntricos. Es necesario contar con agentes dispuestos a romper este lamentable padecimiento circular que hemos cronificado por ser un sector que vive y se alimenta de la diletancia.
Es urgente abandonar ese carrusel que va a ninguna parte.