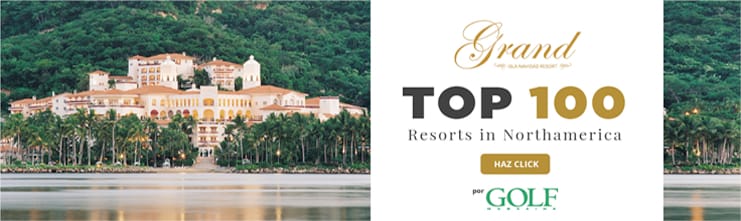Por Edith Roque Huerta
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, SNI Nivel 1.
Hay poderes que se imponen con estridencia y otros que actúan con sigilo, pero cuya influencia atraviesa la vida de todos. La justicia pertenece a este último grupo: un poder técnico, discreto y frecuentemente incomprendido, que define libertades, límites y derechos sin necesidad de aparecer en los titulares. Este poder invisible moldea la convivencia social y, aunque no siempre se vea, se siente en cada acto donde el Estado reconoce —o niega— la dignidad humana.
El ciudadano común tiende a percibir la justicia como un acto distante, reservado a los tribunales o a los escándalos mediáticos. Sin embargo, se manifiesta todos los días: cuando un trabajador logra que se respete su salario; cuando una mujer obtiene justicia frente a la violencia; cuando una comunidad indígena logra frenar un despojo territorial. La justicia es el instrumento mediante el cual los principios constitucionales cobran vida. Y, al mismo tiempo, es el espacio donde se revela la distancia entre el derecho en los textos y el derecho en los hechos.
En México, esa distancia se agranda por dos causas: la politización institucional y el analfabetismo jurídico ciudadano. Mientras los poderes públicos discuten quién controla los nombramientos judiciales, millones de mexicanos desconocen cómo defender sus derechos, cómo presentar una denuncia o qué autoridad debe responder ante una violación.
El resultado es un círculo vicioso: un pueblo que no conoce la ley, y una justicia que no responde al pueblo. El poder invisible se hace tangible a través de las sentencias judiciales. No son solo actos técnicos, sino decisiones que redibujan el mapa moral y jurídico del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando actúa con independencia, ha sido capaz de transformar estructuras de desigualdad y reconocer derechos. Algunas resoluciones destacan:
1. Matrimonio igualitario (2015): La SCJN declaró inconstitucional cualquier norma que restringiera el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. Con ello, la Corte convirtió el principio de no discriminación (artículo 1º constitucional) en una realidad palpable. Este fallo impulsó reformas locales y normalizó más de 100,000 matrimonios igualitarios en todo el país, cambiando la percepción social sobre la diversidad sexual.
2. Derecho a decidir (Aborto, 2021): En el caso del estado de Coahuila, la Corte invalidó la penalización del aborto, reconociendo que obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado constituye una forma de violencia y una violación a sus derechos reproductivos. El fallo sentó un precedente nacional, garantizando que ninguna mujer pueda ser encarcelada por ejercer su autonomía.
3. Derechos laborales (2018 y 2019): En resoluciones sobre libertad sindical, la SCJN sostuvo que los sindicatos deben representar genuinamente los intereses de los trabajadores, abriendo paso a la reforma laboral de 2019. A partir de estos criterios, los tribunales comenzaron a garantizar elecciones sindicales libres y voto secreto, fortaleciendo la negociación colectiva.
4. Transparencia y protección de datos (2011–2018): La Corte ha definido el alcance del derecho a la información pública y de la protección de datos personales, estableciendo límites al poder del Estado para vigilar o retener información. Fallos en materia de acceso a expedientes y confidencialidad médica consolidaron el principio de proporcionalidad en el tratamiento de datos.
5. Medio ambiente y justicia climática (2020): En una serie de amparos relacionados con megaproyectos y políticas energéticas, la SCJN reconoció el derecho a un medio ambiente sano como un componente esencial del bienestar social, ordenando la suspensión de obras que afectaban ecosistemas y comunidades rurales.
Estas sentencias no son anécdotas jurídicas, son pilares que redefinen la convivencia democrática. En ellas se ve el poder invisible actuando —una justicia que transforma la realidad sin aspavientos—.
La Reforma Judicial Federal de 2024, que instauró la elección popular de jueces, magistrados y ministros, se presentó como un esfuerzo para democratizar el poder judicial. Sin embargo, la realidad ha mostrado que la justicia electa puede derivar en justicia debilitada. La elección por voto popular ha permitido que personas sin la formación técnica suficiente, o incluso con antecedentes de sanciones, ocupen cargos jurisdiccionales. Lo que se pretendía como una “justicia del pueblo” corre el riesgo de convertirse en una justicia de la popularidad. En redes sociales abundan los ejemplos de jueces y magistrados electos que confunden procedimientos básicos o difieren audiencias por motivos personales.
Durante años, el sistema tradicional de designación judicial en México estuvo marcado por la opacidad y el reparto de cuotas entre partidos. Algunos jueces y magistrados no llegaron por mérito, sino por filiación o conveniencia. Las ternas se negociaban en despachos y los nombramientos respondían más a equilibrios políticos que a la calidad jurídica. Esa herencia explica, en parte, el descrédito que aún pesa sobre el Poder Judicial: un poder que a veces pareció servir más a las cúpulas que a la Constitución.
Hoy, el país enfrenta una oportunidad inédita. Si la elección popular de jueces ha de tener sentido democrático, debe ir acompañada de mecanismos rigurosos de evaluación profesional y formación continua. No basta con haber obtenido un título de licenciatura o haber tenido el mayor puntaje en un examen, elaborado por una universidad privada: la función judicial requiere actualización permanente, dominio técnico y sensibilidad ante los derechos humanos.
La justicia no se mide por el número de votos, sino por la calidad de sus argumentos. La legitimidad de los jueces no se deriva del aplauso popular, sino de la solidez de sus razonamientos. Evaluar a quienes juzgan implica revisar su compromiso con la legalidad, su independencia frente al poder político y su disposición para aprender. Un juez que deja de capacitarse se vuelve un operador de rutina; uno que se forma de manera constante se convierte en garante de libertades.
Si antes los cargos se repartían entre partidos, ahora debe prevalecer la cultura del mérito. La justicia no puede seguir siendo botín ni vitrina. Debe ser escuela, vocación y servicio. La independencia no se decreta; se construye con conocimiento, integridad y responsabilidad. Solo así el cambio dejará de ser una rotación de nombres para convertirse en una transformación real del sistema judicial mexicano.
En Jalisco, la reforma judicial aún no se ha concretado. Permanece en pausa en el Congreso local, detenida por intereses políticos y cálculos partidistas. Su objetivo original era armonizar el marco local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fortaleciendo la independencia de los jueces y creando mecanismos de evaluación y rendición de cuentas más transparentes. Sin embargo, la falta de consenso político ha generado una parálisis jurídica que afecta directamente a los justiciables. La ausencia de una reforma integral impide modernizar los procesos, homologar estándares nacionales y garantizar un sistema judicial alineado con el nuevo modelo federal.
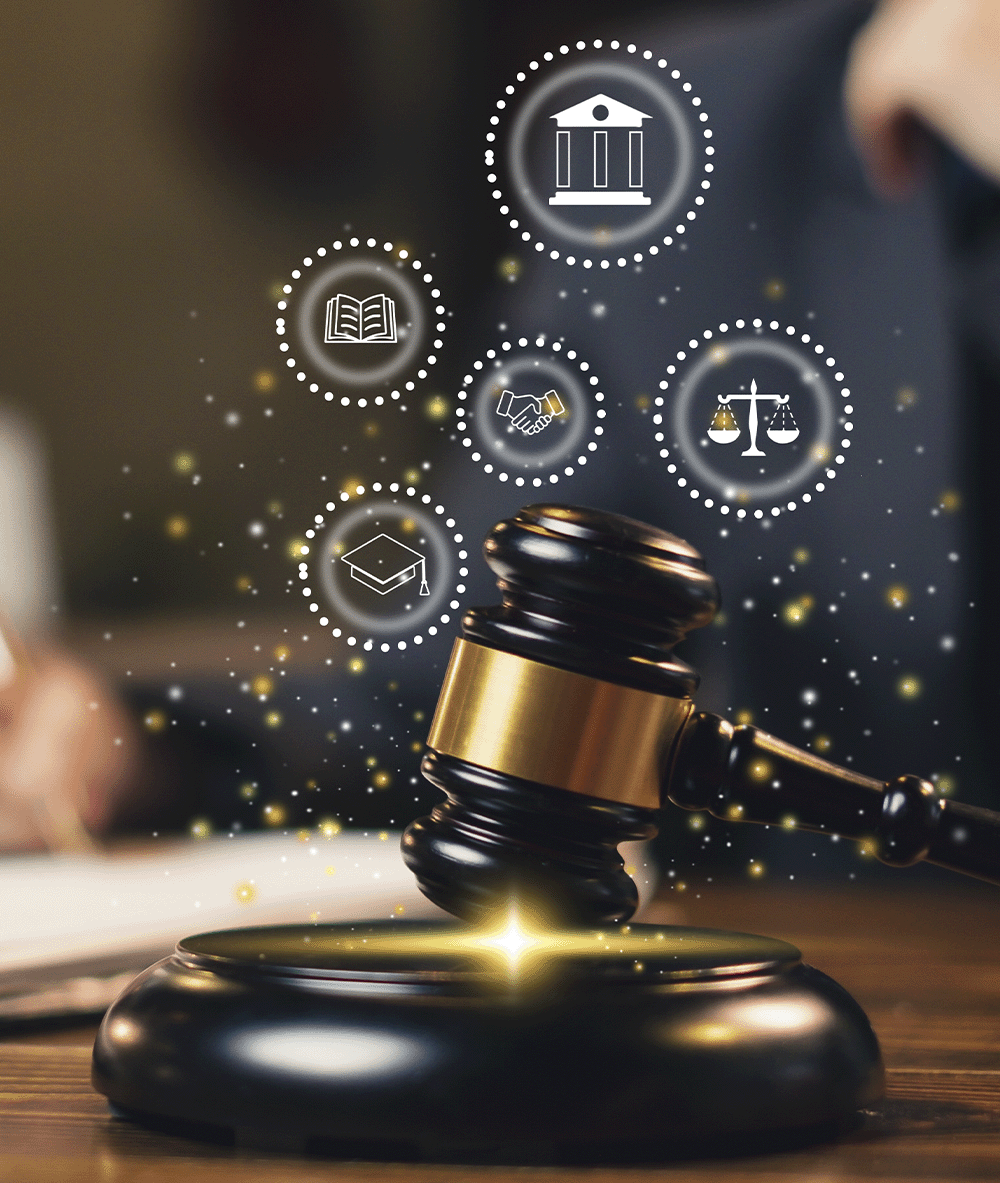
El poder invisible de los jueces debe ir acompañado de un poder visible de la ciudadanía informada.
La justicia no puede ser democrática si el pueblo desconoce su funcionamiento. El poder invisible de los jueces debe ir acompañado de un poder visible de la ciudadanía informada. Educar en derechos humanos, promover la cultura jurídica desde la escuela básica y fomentar el acceso público a sentencias son pasos indispensables para reducir esta brecha.
La justicia no puede reducirse a un conjunto de instituciones; es una práctica ética colectiva. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de exigir legalidad y rendición de cuentas. Denunciar irregularidades no debe hacerse en redes sociales —donde el escándalo sustituye al procedimiento—, sino por las vías institucionales correctas.
Cuando un juez falla con apego al derecho, aunque la resolución sea impopular, contribuye a la estabilidad del sistema. Cuando cede a la presión política o mediática, debilita la credibilidad de todo el aparato judicial.
La justicia es el poder que no busca aplausos, pero sin ella no hay república posible. El desafío de nuestro tiempo no es solo reformar instituciones, sino reconstruir la confianza. La justicia debe recuperar su lugar como árbitro imparcial, no como instrumento político ni espectáculo público.
El poder invisible de la justicia se siente en cada acto donde la legalidad vence al abuso. Hacerlo visible no significa politizarlo, sino defenderlo. Solo así podremos decir, con pleno sentido, que en México la justicia no solo se promete: se cumple.