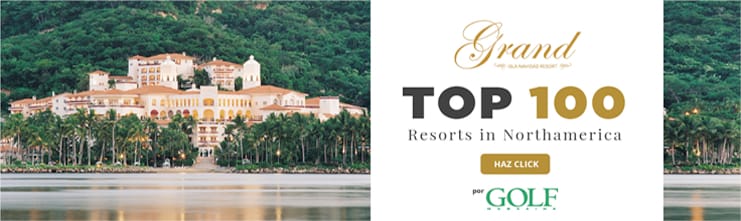Por Edith Roque Huerta
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, SNI Nivel 1
Hablar de corrupción en México, y particularmente en Jalisco, es hablar de una herida que no cicatriza. Una herida que supura en cada trámite, en cada contrato público y en cada servicio básico que llega tarde, incompleto o simplemente no llega. Lo más grave es que, pese a los diagnósticos reiterados y las estructuras institucionales que se multiplican, seguimos atrapados en un simulacro normativo: leyes y plataformas que prometen mucho, pero transforman poco.
Los datos son claros, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) reportó que en Jalisco se registraron 12 mil 193 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, cifra menor al promedio nacional (14 mil 605), pero aún alarmante. La lectura jurídica y social de ese dato va más allá del número: revela que los hogares más pobres destinan hasta 38 por ciento de sus ingresos a sobornos para acceder a servicios básicos, frente al 10 por ciento en los hogares de mayores recursos. La corrupción, por tanto, no es un simple delito administrativo: es una forma de discriminación estructural que castiga a los más vulnerables y erosiona derechos elementales como el acceso al agua, la salud o la educación.
En este escenario, los discursos institucionales se multiplican. Basta mirar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en 2015 con la promesa de articular la vigilancia y sanción. Hoy, a una década de distancia, sigue incompleto: designaciones clave sin cubrir, una Plataforma Digital Nacional a medias y subejercicios presupuestales que alcanzan hasta el 50 por ciento. La arquitectura está en el papel, pero sin impacto tangible.
En Jalisco, la realidad no es distinta. La Fiscalía Anticorrupción abrió 799 investigaciones en 2025, pero solo 46 llegaron a judicialización. La brecha entre la norma y su aplicación confirma que las estructuras creadas para combatir la corrupción funcionan más como vitrinas que como herramientas efectivas, y cuando la impunidad se mantiene en niveles cercanos al 95 por ciento, la ciudadanía no percibe justicia, sino un ritual vacío.
A esta ineficacia se suma la erosión de la confianza. En 2024, el 69.5 por ciento de la población adulta en Jalisco consideró que los jueces son corruptos, y el 86.1 por ciento señaló lo mismo de la policía. Es un dato demoledor, aunque existan más comités, leyes y plataformas, la percepción de impunidad permanece intacta. En democracia, lo que sostiene la legitimidad no es solo la legalidad formal, sino la confianza ciudadana. Sin confianza, cualquier marco normativo es letra muerta.
El resultado es una paradoja, cada año se suman minutas, declaraciones y planes estratégicos contra la corrupción, pero el acceso a servicios básicos sigue marcado por el desvío de recursos, la discrecionalidad en las adjudicaciones y el nepotismo. Lo que debería ser una política de Estado se ha convertido en un ritual burocrático, donde la retórica se repite, pero la exclusión persiste.
Aquí radica la urgencia de romper con el simulacro, dejar de medir el éxito anticorrupción en informes presentados o comités instalados, y comenzar a medirlo en efectos tangibles —colonias iluminadas, escuelas con insumos completos, hospitales con medicamentos—. La narrativa oficial repite cada cierto tiempo que México cuenta con un marco legal robusto para combatir la corrupción. Es cierto: tenemos el SNA, fiscalías especializadas, contralorías internas, auditorías superiores y comités de participación ciudadana. En términos jurídicos, se trata de un sistema incompleto que incumple el principio de eficacia normativa, la norma existe, pero no produce efectos reales. Es un espejismo jurídico que permite presumir avances en foros internacionales, pero mantiene intacta la impunidad en el terreno local.
El problema jurídico es doble. Por un lado, se viola el principio de igualdad ante la ley: quien puede pagar obtiene servicios, justicia o licencias con mayor rapidez; quien no puede, queda atrapado en la exclusión. Por otro, se erosiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues si la ciudadanía asume que jueces y policías están cooptados, deja de acudir a las instituciones. El círculo se cierra: la corrupción no solo roba dinero, roba legitimidad, mina la confianza y debilita la democracia constitucional.
La corrupción, además, no golpea a todos por igual. El dato de la ENCIG 2023 es claro: los hogares más pobres destinan hasta 38 por ciento de sus ingresos a sobornos, mientras los hogares más ricos apenas un 10 por ciento. Esto significa que la corrupción es un mecanismo de discriminación estructural, donde los costos recaen de manera desproporcionada en quienes menos tienen. Es violencia económica, pero también violencia jurídica, porque obstaculiza el acceso real a derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. No es exagerado afirmar que cada mordida exigida para obtener agua potable, un acta de nacimiento o un permiso de obra es una violación a derechos humanos básicos.
El humanismo jurídico obliga a mirar estas prácticas no solo como infracciones administrativas, sino como formas de violencia institucionalizada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la corrupción es una barrera estructural para el goce efectivo de los derechos. Desde esta perspectiva, el combate a la corrupción debe dejar de medirse en expedientes abiertos o en auditorías practicadas, y comenzar a medirse en términos de dignidad: calles iluminadas, escuelas equipadas, hospitales con medicinas, trámites sin mordidas. Ese es el estándar de justicia material que debería orientar nuestras instituciones.
Sin embargo, lo que predomina es la inercia. Los informes se presentan, las conferencias, talleres y cursos se organizan, los discursos se repiten. Cada 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, se lanzan compromisos renovados que al año siguiente nadie recuerda. Este formalismo retórico configura lo que Luigi Ferrajoli llamaría una democracia degradada, donde los derechos se convierten en promesas incumplidas y las normas en decorados vacíos. Mientras tanto, los índices de percepción de corrupción se mantienen altos y los servicios básicos siguen fallando.
La pregunta incómoda es por qué, si existen sistemas, fiscalías y comités, la corrupción sigue tan presente en la vida cotidiana. La respuesta es que el diseño institucional ha privilegiado la forma sobre la sustancia. Hemos creado organismos para rendir cuentas hacia arriba —a legisladores, a organismos internacionales, a auditorías externas— pero no hacia la ciudadanía que debería beneficiarse directamente. La transparencia es concebida como cumplimiento burocrático, no como instrumento de poder ciudadano. El resultado es un derecho que simula controlar, pero que en realidad legitima la impunidad.
Si queremos un sistema anticorrupción con rostro humano, el primer paso es romper con esa simulación. No se trata de inventar más leyes ni de multiplicar oficinas, sino de dotar de eficacia, claridad y accesibilidad a lo que ya existe. Solo así el derecho dejará de ser un ritual vacío y se convertirá en una herramienta de dignidad.
La pregunta central es cómo transformar un andamiaje jurídico que existe en papel pero que no logra alterar la vida cotidiana. La respuesta no está en multiplicar leyes ni en crear más comités inoperantes, sino en diseñar instituciones y tecnologías que vinculen directamente a la ciudadanía con el control del poder público. En otras palabras: dejar de pensar la anticorrupción como un ritual para auditores y organismos internacionales, y comenzar a pensarla como un derecho humano de los ciudadanos a vivir sin extorsión ni exclusión.
El reto es pasar del derecho como ritual burocrático al derecho como instrumento de dignidad. La corrupción no se combate con discursos, reuniones de comités, ni con minutas, sino con agua potable en las tuberías, calles iluminadas, trámites sin mordidas y escuelas equipadas. La experiencia internacional demuestra que no es utopía: cuando se abren los datos, se protege a los denunciantes y se empodera a la ciudadanía, la corrupción retrocede.
La gran lección es que un sistema anticorrupción con rostro humano no se mide en foros ni en comunicados, sino en resultados tangibles en la vida cotidiana. Si Jalisco quiere liderar en esta agenda, debe atreverse a romper la simulación, colocar a la ciudadanía en el centro y usar el derecho, la tecnología y la participación social como herramientas de dignidad.