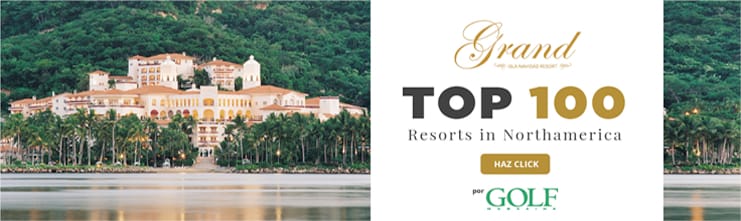Por Carlos E. Martínez Villaseñor
Abogado
El río Santiago no es un cauce: es un espejo. En sus aguas turbias se reflejan décadas de omisiones, de políticas incompletas y de silencios industriales que se volvieron enfermedad. Nace en Chapala y recorre más de 560 kilómetros hasta llegar al Pacífico, arrastrando consigo el costo ambiental de una modernidad sin planeación. Era símbolo de desarrollo; hoy es advertencia. Lo que alguna vez fue corriente de vida, es ahora herida abierta que duele, contamina y exige justicia.
Desde hace más de cuarenta años, este río fue el eje industrial de Jalisco. En El Salto, Ocotlán y Juanacatlán, las fábricas de papel, textil y química impulsaron economías locales, pero dejaron tras de sí una huella que ni la tecnología ni la retórica política han logrado borrar. Se calcula que más de 300 industrias descargan residuos al corredor Santiago sin tratamiento adecuado, mientras los municipios conurbados aportan drenajes domésticos e infraestructura insuficiente. Ningún discurso puede endulzar ese dato: la contaminación es sistémica y transversal, afecta agua, aire, suelo y salud pública.
El gobierno estatal ha intentado responder con la estrategia “Revivamos el Río Santiago”, una hoja de ruta que plantea reducir contaminantes, reconvertir actividades productivas, sanear cuencas y garantizar el bienestar comunitario. Se creó una Zona de Intervención Especial, con monitoreo constante, y se han invertido, según cifras oficiales, más de 4,600 millones de pesos en obras de saneamiento, plantas y colectores. En el papel, el esfuerzo existe; en el cauce, los resultados aún no fluyen.
Durante el sexenio de Emilio González Márquez, se construyó la macroplanta de tratamiento de El Ahogado y el túnel colector San Gaspar, con inversiones combinadas de más de 2,500 millones de pesos. Fueron las primeras obras de gran escala destinadas a contener las descargas urbanas, pero no bastaron para revertir los daños acumulados desde los años noventa.
Con Aristóteles Sandoval, se inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Agua Prieta (2014), presentada como la obra hidráulica más grande en la historia del estado. Su objetivo era tratar hasta el 79 % de las aguas residuales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, reduciendo de manera directa la carga contaminante que desemboca en el río Santiago. Aunque su operación marcó un avance técnico, su impacto integral fue limitado por la falta de conexión completa con los municipios del corredor industrial.
Posteriormente, con Enrique Alfaro, la inversión continuó: modernización de 19 plantas de tratamiento, instalación de 59 kilómetros de colectores y 20 estaciones de monitoreo para evaluar la calidad del agua. Fue un intento de reordenar la infraestructura hídrica y recuperar credibilidad ante la ciudadanía.
Con la llegada del gobernador Pablo Lemus, el programa se mantiene como prioridad en la agenda ambiental. Su administración ha anunciado nuevos proyectos para ampliar la capacidad de tratamiento, fortalecer la vigilancia industrial, actualizar la red de monitoreo permanente y reforzar la cooperación con la Universidad de Guadalajara y el Instituto del Agua. La diferencia radicará en la ejecución: convertir cada peso presupuestado en resultados tangibles, medibles y públicos.
En paralelo, una planta en Poncitlán recibió 50 millones de pesos para reducir vertimientos domésticos, y se prepara un plan de modernización para el corredor Acatlán-Ocotlán-Jamay, donde la contaminación agrícola comienza a equipararse a la industrial. La nueva administración federal, a través de SEMARNAT, prometió 7,000 millones de pesos durante el sexenio para sanear el Santiago, con 1,347 millones ya contemplados a nivel nacional en 2026 para saneamiento de cuencas.
Las cifras lucen ambiciosas, pero ninguna se traduce todavía en un cambio perceptible en las riberas del río.
El problema no es falta de inversión, sino de seguimiento. En las colonias de El Salto, Juanacatlán o Poncitlán, las historias son las mismas: niños enfermos, olores insoportables, peces ausentes. En lo que va de 2025, 94 muertes en El Salto se han relacionado con enfermedades vinculadas a la contaminación del río, además de 2,300 personas con insuficiencia renal crónica y 376 con distintos tipos de cáncer. La contaminación del Santiago ya no es solo ambiental: es social. La falta de transparencia sobre la eficiencia de las plantas, la opacidad en las licitaciones y la escasa coordinación entre los tres niveles de gobierno mantienen al río en un limbo presupuestal y técnico.
La Universidad de Guadalajara, a través de sus centros regionales, ha documentado los efectos del deterioro ecológico y las rutas técnicas para su recuperación. Pero sin voluntad política, sin mecanismos de control industrial y sin una política nacional de tratamiento de aguas residuales efectiva, el conocimiento académico se queda en diagnóstico. No se trata de saber qué hacer, sino de hacerlo.

Hay quienes dicen que rescatar el Santiago tomará una década. Puede ser. Pero esa década debe empezar ahora, con un calendario público, metas por trienio y rendición de cuentas anual. Recuperar al menos el 50 % de su capacidad ecológica en diez años no sería utopía, sino el primer signo de dignidad ambiental en un estado que presume modernidad.
El Santiago es más que un río herido; es el retrato de lo que somos capaces de ignorar. Si otros estados como Veracruz con su sistema de cuencas, o Sonora tras el desastre del río Sonora, lograron iniciar procesos reales de restauración, Jalisco tiene no solo la responsabilidad sino la ventaja técnica y académica para liderar el suyo. No hacerlo sería aceptar que los millones invertidos se hundieron con la misma corriente que envenena.
Recuperar el río Santiago no es limpiar agua: es sanar conciencia. Es reconstruir la confianza en que la política puede servir para algo más que administrar daños. La pregunta está ahí, flotando: ¿seguirá siendo símbolo de muerte o renacerá como emblema de justicia ecológica?
De la respuesta depende la memoria ambiental de Jalisco… y la moral de sus gobiernos.