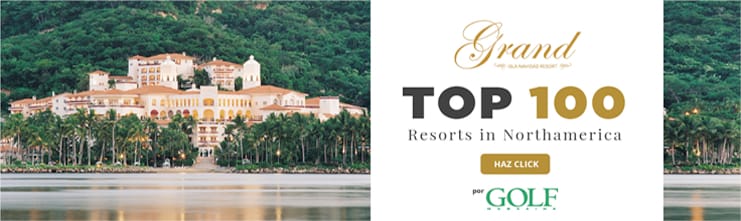Por Edith Roque
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, SNI Nivel 1
El 1 de septiembre de 2025 será recordado como una jornada histórica en la vida pública mexicana. Por primera vez en la historia contemporánea, los jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados electorales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumirán sus cargos tras un proceso de elección popular, resultado de la reforma constitucional de 2024.
La promesa es contundente: democratizar la justicia, acercarla al pueblo y romper con la tradición de elitismo, nepotismo y corrupción que, durante décadas, minaron la credibilidad del Poder Judicial de la Federación (PJF). Sin embargo, también es una apuesta de alto riesgo: lo que se juega no es únicamente el modelo de justicia, sino la independencia judicial, la división de poderes y, en última instancia, la salud de la democracia mexicana.
La reforma, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y consolidada en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, fue presentada como parte del legado de la llamada Cuarta Transformación. Modificó más de quince artículos constitucionales y reestructuró de raíz al PJF:
· Redujo la SCJN de 11 a 9 ministros, electos por periodos de 12 años.
· Sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal con el Órgano de Administración Judicial, encargado de presupuesto y carrera judicial.
· Creó el Tribunal de Disciplina Judicial, con facultades para sancionar a jueces y magistrados.
· Instituyó la elección popular de más de 880 cargos judiciales, en comicios organizados por el INE y concurrentes con las elecciones federales.
· Limitó los efectos de las sentencias de amparo, debilitando uno de los contrapesos más sólidos frente a actos arbitrarios del poder público.
Aunque la narrativa oficial subrayó la necesidad de “acercar la justicia al pueblo”, la génesis de la reforma estuvo marcada por prácticas cuestionables: consultas ciudadanas sesgadas, negociaciones partidistas de último minuto, exclusión de voces críticas y la sombra de los llamados “acordeones”, arreglos políticos que condicionaron la selección de candidaturas judiciales.
En este contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aparece como advertencia y espejo. Durante los últimos años, este órgano fue protagonista de polémicas que pusieron en entredicho la imparcialidad judicial. Su validación de elecciones cuestionadas, la percepción de que operaba bajo presiones políticas y las pugnas internas entre magistrados lo convirtieron en un tribunal más cercano a la arena partidista que al ideal de un árbitro neutral.
Si el TEPJF, con un diseño que en teoría garantizaba profesionalismo, cayó en la espiral de desconfianza, ¿qué puede esperarse de un PJF sometido ahora a las dinámicas propias de la competencia electoral? La politización del árbitro electoral es la alerta temprana de lo que podría ocurrir con la SCJN y los jueces federales en este nuevo modelo.
La reforma ofrece dos caras: Por un lado, representa la promesa democrática de incluir a la ciudadanía en la designación de jueces y ministros, rompiendo con la lógica de cúpulas y cuotas partidistas. En teoría, un juez con respaldo popular podría ser más sensible a las necesidades de la sociedad y menos dependiente de favores políticos.
Pero, en la práctica, la medida también abre la puerta a la erosión institucional. Las campañas judiciales requieren financiamiento, lo que genera riesgos de penetración del crimen organizado, compra de votos o dependencia de grupos empresariales. La politización de candidaturas amenaza con transformar la imparcialidad judicial en un botín más del sistema de partidos.
México, enfrenta un reto mayor, un electorado polarizado, una débil cultura cívica en materia judicial y un historial de instituciones cooptadas. La polarización política se traduce en que el voto ciudadano suele responder más a lealtades partidistas que a un análisis informado de perfiles y trayectorias. En un contexto donde el 60% de la población —según Parametría— desconoce las funciones básicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección popular de jueces corre el riesgo de convertirse en un plebiscito de simpatías políticas, no en un ejercicio de escrutinio jurídico.
A ello se suma la frágil cultura cívica en torno al sistema judicial. Durante décadas, la justicia en México fue percibida como lejana, elitista y poco confiable. Esa desafección ciudadana explica en parte el atractivo de la reforma de 2024: llevar a las urnas a quienes históricamente habían sido designados por ternas y acuerdos legislativos. Sin embargo, la paradoja es evidente: sin educación jurídica ciudadana y sin transparencia plena en los procesos, la democratización de la justicia puede degenerar en su politización.
¿Cómo garantizar que un nuevo modelo electoral, en manos de partidos dominantes y operadores políticos, no reproduzca las mismas lógicas de cooptación bajo un disfraz democrático?
La elección judicial celebrada en 2025, empañada por el uso de los llamados “acordeones”, plantea un problema estructural para la vigencia del Estado de derecho en México. No se trata de una mera irregularidad procedimental, sino de un vicio de origen que compromete la legitimidad de todo el proceso. La legitimidad de quienes acceden al cargo judicial no puede surgir de un proceso viciado, el artículo 17 constitucional exige independencia e imparcialidad, y quien arriba mediante prácticas fraudulentas carece de validez ética y jurídica para erigirse en garante del Estado de derecho. La ciudadanía, que debería confiar en sus jueces como árbitros neutrales, recibe en cambio el mensaje de que la justicia se compra o se negocia en acuerdos políticos. Ese déficit de confianza no solo erosiona la función jurisdiccional, sino que abre la puerta a la captura de la justicia por intereses partidistas o económicos, debilitando el equilibrio entre poderes y lesionando los compromisos internacionales asumidos por México en materia de independencia judicial.
Se podrían plantear tres escenarios:
1. Optimista: democratización efectiva.
Las elecciones judiciales son limpias, los candidatos se seleccionan con base en méritos y la ciudadanía vota de manera informada. El Tribunal de Disciplina Judicial se convierte en garante de ética y profesionalismo, y la SCJN logra reducir la impunidad (del 95% actual a 80-85%). La confianza pública sube al 60% y México se convierte en ejemplo regional de democratización judicial.
2. Moderado: transición con tensiones.
Lo más probable es un escenario intermedio, coexistencia de jueces independientes con otros comprometidos con intereses partidistas. Se registran litigios e impugnaciones que retrasan nombramientos; algunos fallos son cuestionados por sesgo político. La confianza social se estanca en 40%, y la legitimidad del sistema depende de ajustes legislativos posteriores.
3. Pesimista: captura autoritaria.
El peor escenario ocurre si los “acordeones” dominan la cancha electoral, y se controlan la mayoría de candidaturas. El Tribunal de Disciplina se convierte en un garrote político contra disidentes y la SCJN se subordina a otros poderes. La confianza pública cae por debajo del 20%, la inversión extranjera se desploma (-20% según estimaciones del FMI) y México enfrenta sanciones internacionales por violaciones al Estado de derecho.
El nuevo Poder Judicial Federal, que inicia bajo una doble narrativa: la esperanza de un modelo más democrático y cercano a la ciudadanía, y el riesgo real de una erosión institucional que debilite al Estado de derecho.
El precedente del TEPJF, cuestionado en su imparcialidad, debería servir como advertencia: cuando un órgano jurisdiccional cede a la presión política, pierde no solo legitimidad, sino también la capacidad de ser árbitro confiable en los conflictos de la nación.
La legitimidad de la justicia no proviene de las urnas, sino de la independencia de sus sentencias. El pueblo ya votó; ahora serán las decisiones de la SCJN y de los jueces federales las que determinen si este experimento se convierte en una democratización genuina o en una de las regresiones más graves de la historia democrática mexicana.
El tiempo dirá si el 1 de septiembre de 2025 marca el inicio de una justicia más cercana y equitativa, o el comienzo de un Poder Judicial sometido a la política. Lo cierto es que la prueba de fuego empieza hoy.