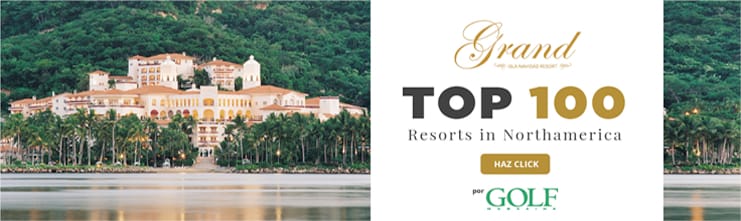Por Simón Madrigal
Analista político, radica en EE.UU
UN MES DE PROCLAMACIONES Y SÍMBOLOS
Del 15 de septiembre al 15 de octubre, en Estados Unidos se celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana. En esas fechas, al menos media docena de países latinoamericanos conmemoran su independencia. Oficialmente, es un periodo destinado a reconocer la presencia, los aportes y las contribuciones de millones de hispanos y latinos en la historia de este país. La celebración tiene raíces políticas claras: en 1968 el Congreso autorizó la Semana de la Herencia Hispana; en 1974 se impulsó una mayor participación comunitaria, y en 1988 el presidente Ronald Reagan amplió el periodo a treinta y un días mediante una ley federal. Desde entonces, cada presidente emite una proclama anual que busca enaltecer la herencia latina dentro de la vida nacional.
En el discurso, es un homenaje justo; en la práctica, muchos lo perciben como un ritual burocrático, cargado de palabras bonitas y fotos oficiales, pero vacío frente a las realidades de millones de familias. Mientras en Washington se felicita a “los hispanos” como motor de la economía, en las calles persisten la discriminación, la desigualdad y el miedo a la deportación.
CINCO DE MAYO: LA OTRA CARA DE LA IDENTIDAD
Paradójicamente, la fecha que los estadounidenses asocian con México y su independencia no es el 16 de septiembre, sino el 5 de mayo. Pregunte a un norteamericano cuándo se celebra la independencia mexicana y la respuesta, con acento anglosajón, será inmediata: “Cinco de Mayo”.
Ese día conmemora la Batalla de Puebla de 1862, una victoria simbólica contra el ejército francés. En México es una efeméride local, pero en Estados Unidos se transformó en un fenómeno nacional, cultural y económico:
- Celebración cultural: Un espacio de afirmación identitaria para los mexicano-americanos.
- Orgullo chicano: Bandera del movimiento de derechos civiles en los años 60 y 70.
- Promoción comercial: Convertido por la industria cervecera y tequilera en una fecha de consumo masivo. Hoy, el consumo de alcohol mueve más dinero el 5 de mayo que en el Super Bowl o el Día de San Patricio.
En ciudades como Omaha, Nebraska, el desfile del Cinco de Mayo tiene más de un siglo de historia y es profundamente propio. A diferencia del Mes de la Hispanidad, que se percibe como una imposición desde arriba, el Cinco de Mayo se vive como una fiesta auténtica, nacida de la comunidad misma.

EL CONTRASTE CON EL 16 DE SEPTIEMBRE
El verdadero Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre, queda relegado en Estados Unidos. El Grito de Dolores, inicio de nuestra lucha emancipadora, apenas se escucha entre proclamaciones oficiales y la sombra comercial del Cinco de Mayo. Para quienes viven en la diáspora, esto genera un vacío simbólico: pareciera que nuestra independencia pertenece a otro tiempo y a otro lugar, como si estuviéramos condenados a celebrar lo que el mercado dicta y no lo que nuestra historia exige.
Aquí surge una pregunta incómoda: ¿qué ha hecho México por sus migrantes? Mientras presume en discursos su “orgullo nacional”, la realidad es que millones de compatriotas tuvieron que irse porque su propio país los expulsó con la falta de oportunidades, la violencia y la corrupción.
CELEBRACIONES BAJO AMENAZA
Mientras en los barrios latinos ondean banderas tricolores, otra sombra recorre las calles: la amenaza de las redadas del “ICE”, por sus siglas en inglés, (Immigration and Customs Enforcement) Los operativos en fábricas, hoteles, campos agrícolas e incluso en zonas cercanas a desfiles hispanos siembran el miedo. Nadie olvida que durante la administración de Obama se alcanzó un récord de deportaciones, ni que los discursos de Trump criminalizaron aún más al migrante. La verdad es dura: la maquinaria migratoria no distingue colores ni partidos; nos utiliza como moneda política y nos sacrifica cuando conviene.
Los relatos son dolorosos y se repiten: niños que llegan de la escuela y no encuentran a sus padres, trabajadores deportados tras décadas de esfuerzo, familias rotas de un día para otro. En ese contexto, incluso las fiestas patrias se convierten en un recordatorio de la fragilidad de nuestra presencia aquí.
SIN MUCHO QUE CELEBRAR
El mexicano en Estados Unidos vive entre dos ausencias: un México que le falló y un Estados Unidos que lo tolera a medias. Celebra el 5 de mayo con orgullo, participa en el Mes de la Hispanidad con escepticismo y observa el 16 de septiembre con nostalgia, como un eco lejano de una patria que lo expulsó.
Con más de 38 millones de personas de origen mexicano en este país, y tras más de un siglo de historia documentada en fábricas, ferrocarriles y campos agrícolas —sin olvidar que nuestra presencia antecede incluso a la anexión de vastos territorios— la comunidad mexicana ha sido parte esencial de la construcción de Estados Unidos. Y aun así, sigue siendo vista con recelo, sospecha y estigmas.
Por eso, en este septiembre de banderas y discursos oficiales, muchos levantan la voz con un mismo sentimiento compartido en silencio: no hay mucho que celebrar.