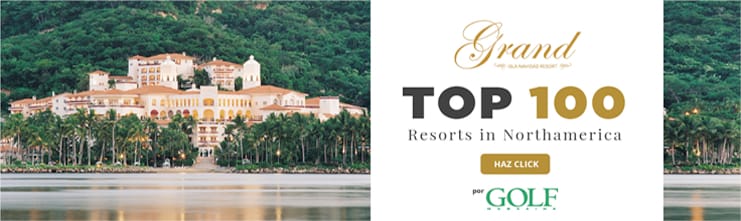OPINÓN INVITADA
Por Jose Francisco Lazo
Economista, fue Vice ministro de Comercio e Industria y Miembro propietario del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador.
No existe un consenso sobre cuándo inició la dolarización en El Salvador, algunos se remontan a 1934, cuando por decreto se fijó el tipo de cambio en ¢2.50 por $1.00 (dos puntos cinco colones por un dólar), que se mantuvo hasta 1986, cuando en medio de la guerra civil (1980-1992), se devaluó y llegó a ¢5.00 por $1.00, continuó la devaluación, hasta llegar en 1993 a ser de ¢8.75 por $1.00. A partir de dicho año el tipo de cambio se mantuvo estable, gracias al manejo de política monetaria, y el dólar circulaba a la par del Colón, incluso había cuentas bancarias en dólar. La estabilidad cambiaria que mostró la economía salvadoreña fue de las más sólidas de todos los países latinoamericanos, en buena medida, como consecuencia un manejo prudente de la política monetaria; en otras palabras, no respondió a criterios de expansión desenfrenada, sino por el contrario ha sido más de contención prudente con bastante ecuanimidad, incluso en momentos de crisis, como la experimentada durante los años del conflicto armado.
Así las cosas, en enero de 2001 entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria, que introdujo el dólar como única moneda de circulación, los viejos colones fueron retirados de circulación, pero la moneda oficial sigue siendo el Colón, paradójico, pero así es, en muchas casas de cotización el colon sigue siendo la moneda. Al Banco Central de Reserva se le eliminó la capacidad de emisión de moneda. Desde 2001 el Banco Central no ha emitido ningún valor monetario, ello significa que tanto billetes como moneda fraccionaria que circulan son puros dólares.
El Salvador a diferencia de Argentina, con su caja de convertibilidad y de Ecuador, ambas economías cuando decidieron dolarizarse, atravesaban por una grave crisis económica, con alta inflación e inestabilidad en el tipo de cambio. El caso argentino es paradigmático, entre 1970 y 2025 la moneda ha perdido trece ceros (0,000,000,000,000).
El gobierno de la época fue de ARENA (ultraderecha conservadora) y en su promoción o venta de la dolarización indicó que se iba a lograr lo siguiente:
- Fomentar el desarrollo económico
- Prevenir la inflación
- Mantener bajos los tipos de interés
- Bajar los costos de transacciones y promover comercio internacional
- Atracción de inversión extranjera
- Reducción del riesgo país
- Incrementar la inversión
- Reducir desajustes externos.
Al evaluar dichas ocho promesas, la dolarización queda en total deuda.

La economía salvadoreña es la que menos crece en la región del Sistema de Integración de Centro América (SICA), que incluye a Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En cuanto a prevención de inflación, resulta que los precios han estado sin dispararse, la mayor inflación histórica que se alcanzó fue en 1985 que llegó a 35%, incluso se ha tenido inflación negativa en varios años.
Mantener bajos el interés, en este ámbito algo se logró, previo a la dolarización, la tasa de interés rondaba por los 20%, a partir de 2001 se redujeron, pero hay que agregar que la tasas LIBOR y la de la FED experimentaron significativas reducciones a partir de 2001. Esta reducción complicó los Fondos de Pensiones de las AFP, lo que repercutió en que, a la edad de retiro, el pensionado tenga una cuenta individual baja, lo que no le garantiza una pensión digna, sino de subsistencia.
El comercio internacional no se vio favorecido, por el contrario, se experimentó una sobrevaluación del dólar que circula, lo que encarece las exportaciones y abarata las importaciones y la brecha comercial creció, y logró ser compensada con la entrada de remesas.
No se atrajo inversión extranjera directa, es más, El Salvador entre 2001 y 2024, del total de inversión extranjera que recibió la región SICA, apenas recibió 4.28% del total.
El riesgo país es el más deteriorado de la región SICA, el EMBI es el peor, y las empresas calificadoras de riesgo, como Moody´s, Estándard and Poor´s y Fitch, califican a los bonos soberanos bajo la categoría de Pocas Posibilidades de Recuperación y en el mejor de los casos con Bajo Riesgo Sustancial.
La inversión no crece, se mantiene un ratio (Inv,/PIB) que no supera el 20%, por lo que la economía no crece.
Reducir los desajustes externos, no se ha dado, la crisis de las Subprime, entre 2008 y 2010 produjo una caída en el PIB por arriba de la mayoría de los países del SICA, lo mismo sucedió con el COVID y la guerra entre Rusia y Ucrania.
La deuda pública ha crecido de forma exagerada, el ratio (Deuda/PIB) ha sobrepasado el 90%, esto ha obligado a firmar un acuerdo con el FMI, cuyos compromisos indican que dicho ratio no podrá ser mayor del 80% en 2030, de 75% en 2035, y del 70% 3n 2045, aún con estas reducciones será la deuda más elevada del SICA.
La pobreza no se disminuye, la concentración del ingreso (GINI) se mantiene. Sino se tuviera el flujo de remesas, que llega a estar entre 23 y 25% del PIB, la dolarización lo más seguro es que hubiese llevado a una crisis profunda.
Ante los resultados poco halagüeños que la dolarización ha traído, la pregunta que surge es ¿se puede desdolarizar?, la respuesta es sí, es una ley secundaria y el Congreso lo puede hacer, pero qué resultados pueden darse. La única experiencia de desdolarizar la tiene Argentina, que en 2000 eliminó la caja de convertibilidad y entró en un período de gran inestabilidad política, varios gobiernos cayeron en pocos meses. Alguien hace el siguiente símil, desdolarizar es como tratar de extraerle una bala a alguien que la tiene alojada en el cerebro. El resultado es de pronóstico reservado.